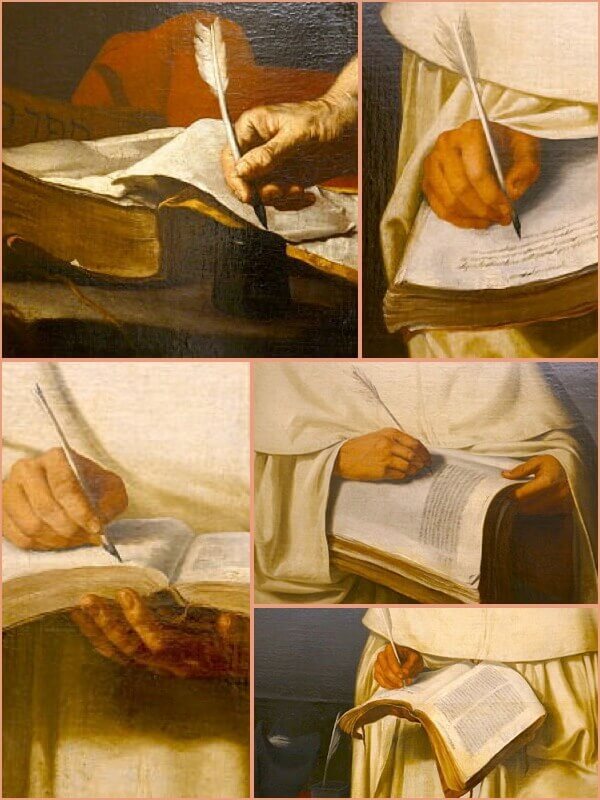La entrada en cuesta a la muralla de Pedraza (Segovia) la hice por la Puerta de la Villa del siglo XI, que era la única existente. Estaba a un paso de conocer la antigua Petraria romana. Pasado el acceso angosto del torreón fortificado, las señales de tráfico me condujeron por la estrecha calle de la Florida hasta un descampado más allá del puesto de la guardia civil. La travesía de la calle mantenía el color de la piedra de sillería y de casas sin enfoscar, reconstruidas o de antigua apariencia con ventanas o balcones, de baja altura, y tapiales que encerraban patios más que cuadras de ganado.

Puerta de la Villa
El suelo de la Plaza Mayor estaba empedrado. En la acera norte de la plaza se conservaban vestigios de algunas edificaciones antiguas que conservaban buhardillas en la pendiente del tejado, una galería de madera en el primer piso, una acera soportalada con la fecha de construcción en la zapata de una columna de piedra (1697), puertas de madera de casas retranqueadas de una o dos hojas, partidas por la mitad y escudos de los Perex en la fachada de una vivienda de los soportales.

Plaza Mayor. Ala Norte

Escudo de los Perex en una fachada del ala norte de la Plaza Mayor

Casa de la Marquesa de la Floresta de Trifontane
Otra casa en la acera este de la plaza mantenía la estructura de puerta y balcón con escudos heráldicos finamente labrados en la fachada de la Casa de la Marquesa de la Floresta de Trifontane. Otra vivienda repetía el esquema de las columnas, basas y zapatas con puerta y encima un balcón volado. Era una de las imágenes más representativas de la arquitectura popular de la villa de realengo que duró hasta finales del s. XIV: casas bajas alineadas en altura, accesos cubiertos a las entradas principales soportadas con pilares y columnas en las alas norte y este, conformando todas las viviendas un espacio cuadrado y cerrado. La plaza estaba ocupada con veladores de restaurantes que ocupaban edificios en su cara este.

Ayuntamiento
Precisamente el Ayuntamiento remataba con un reloj en una buhardilla del tejado y los bajos tenían soportales con columnas. La reconstrucción de las viviendas había supuesto el reconocimiento para Pedraza de Monumento Nacional en 1951.

Iglesia de Santa María
Hacia el sur se levantaba la Iglesia de Santa María y la torre campanario con restos románicos de los siglos XI-XII.
Había llegado la hora de comer. Con anterioridad había leído que el restaurante El Rincón de Reverte tenía buenas puntuaciones de clientes, que se encontraba al principio de la calle Real. Muy atento y rápido el servicio, tenía un menú del día con opciones y precios razonables. Me sorprendió la fuente de barro con cordero y cochinillo asados al horno de leña como segundo plato. Me atreví incluso a probar una cazoletilla de judiones de la Granja para abrir boca como primer plato. No le di más importancia al vino de bodega de la casa mezclado con gaseosa ni a los postres caseros, porque estaba lleno y no podía rematar la comida con gusto. Luego bebí una infusión de manzanilla que me ayudó a digerir la suculenta y grasienta comida. Tenía por delante una tarde para explorar las calles, las casas blasonadas, el castillo y la antigua prisión del siglo XIII.

Asado de cordero y cochinillo
Me dirigí a la explanada del Castillo hasta que el guía abrió la puerta del castillo a las 5 de la tarde. Situado en el extremo occidental del promontorio, rodeado de un foso sin agua, sus muros almenados miraban hacia el este o centro de la villa, las onduladas laderas cubiertas de pino al sur, en cuyo fondo dormía el Arroyo de Vadillo, y la carretera SEG-2512 que la circunvalaba por el este. Había sido construido en el S. XIII, tras aprovechar restos de fortificaciones de las épocas romana y árabe. Dos familias habían ido transformando el castillo desde el s. XV (Herrera) hasta alcanzar la definitiva apariencia con la torre del homenaje del s. XVI (Fernández de Velasco, duques de Frías y Condestables de Castilla). Atravesé la puerta de álamo negro con picos de hierro y la heráldica del Señorío de Velasco. En este castillo estuvo encerrado el hijo de Francisco I rey de Francia, para cumplir con el Tratado de Madrid hasta que fue liberado en 1530. Para mi gusto, el atractivo del castillo radicaba a partir de 1926 cuando Ignacio Zuloaga compró el castillo y rehabilitó la torre para convertirla en su estudio de pintura, como había hecho con anterioridad con la iglesia segoviana de San Juan de los Caballeros en 1905, que igualmente salvó de la ruina para establecer en ella un taller.

Castillo

Autorretrato de Ignacio Zuloaga
Después de pasear por el adarve y contemplar los restos originales de la plaza de armas, subí al edificio que albergaba el museo del pintor eibartarra. En la entrada del museo de la torre había carteles y billetes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con recreaciones de cuadros (Manuel de Falla, su último autorretrato o un paisaje de Toledo). Lo sorprendente venía a continuación. Colgados de la pared o montados sobre caballetes aparecían originales que los imaginaba en otros museos nacionales o internacionales: el desafiante retrato de la Condesa de Noailles impactaba porque recordaba la esencia de la aristocracia parisina al tiempo que recordaba la Maja de Goya, el retrato de Manuel de Falla de 1932, el sereno Autorretrato de 1942 sobre fondo azul, el brillante color de un Picador de raza, el Obispo de 1912 que denotaba la influencia de El Greco en las figuras y en los cielos de fondo, Mujeres de Sepúlveda (1909), y otros cuadros que el pintor había comprado de El Greco y artistas reconocidos. Según había manifestado Zuloaga a un periodista para la revista Vida Vasca, era Pedraza un pueblo que le había dado “la plenitud de sus deslumbramientos y penumbras, sus oposiciones vigorosas de azules, granas y amarillos, y esos grises incomparables de sus lejanías caliginosas, los elementos cardinales de los fondos culminantes y de los únicos paisajes integrales que ha perpetuado mi paleta”.

Billetes de la FNMT
Impactado por la colección pictórica del museo del castillo, recorrí la calle de La Calzada, bien perfilada en altura con casas rehabilitadas para alojamientos turísticos y tiendas de regalos y panaderías en apariencia moderna, como la tahona que hacía el pan de masa madre. Era una vía de circulación relativamente ancha. Iba en dirección a la Puerta de la Villa. Me asomé de nuevo al muro exterior de la muralla para divisar el acueducto, que conduce el agua desde un manantial hasta la fuente del Caño. Acueducto de menor envergadura que su hermano mayor de la capital, mantenía la apariencia arqueológica y la tradición romana. Bajando la ladera se había construido sobre las ruinas de la iglesia San Miguel, situada extramuros del barrio El Arrabal, el Centro Temático del Águila Imperial del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama. No llegué a ver la exposición de los espacios temáticos de la Red Natura 2000.

Acueducto y Centro Temático del Águila Imperial
De vuelta al interior, visité la Cárcel de la Villa en una casona del s. XIII que mantenía la estructura de varios niveles con dependencias y testimonios de tortura con grilletes y cepos para inmovilizar a los presos en las mazmorras. Conforme subía los pisos se hacía más lóbrego el espacio, sin luz las habitaciones interiores donde podían coincidir entre 15-20 personas, y con ventanas en los aposentos del carcelero que divisaba los tejados de barro de las casas en dirección a la torre campanario de la iglesia. La visita guiada dio particular importancia a las estancias de vigilancia y custodia de los prisioneros, la seguridad de las mazmorras para los reincidentes, el fuego de la chimenea, las letrinas, los dibujos sobre las maderas de la vivienda del carcelero, en fin, los muros de piedra y las celdas de madera transmitían una sensación lóbrega para delitos de robo de ganado, lindes de campo u otros de naturaleza criminal.

Cárcel de la Villa

Cárcel de la villa. Vista desde el interior
Todavía me dio tiempo de conocer el lugar donde habían aprendido las primeras letras los vecinos del pueblo. Afortunadamente la Casa blasonada de San Rafael del s. XVI con sus escudos heráldicos de la Casa Perex-Varona se estaba restaurando, dando empaque a la plaza del Ganado.

Calle Mayor
En algunas calles, los trenzados de las casas se habían deshecho, y los muros se habían desmenuzado despejando la visión del horizonte. La tenacidad de la hiedra serpenteaba algunas tapias. Los visitantes paseaban apaciblemente fuera de tumultos. Inadvertidamente arrancaban los coches reunidos en la explanada. Seguíamos todos los conductores la misma ruta por la calle de la Calzada buscando la salida de la Puerta de la Villa. A 45 km me esperaba un atardecer en el Acueducto de Segovia.

vistas de Pedraza desde el Castillo