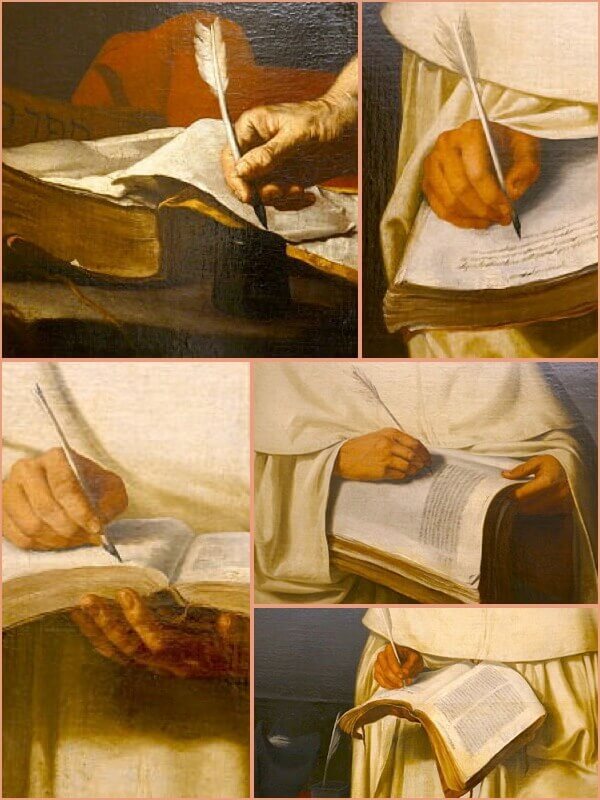Traía contra un lado del pecho un fajo de títulos liado con una cinta. Deslió el manojo de credenciales de grados rotulados de universidades públicas y privadas y los puso encima de la mesa de su habitación. Los había tenido en una carpeta con clasificadores de plástico en uno de los estantes que enmarcaba el testero opuesto al rectángulo de la ventana del estudio. Allí tenía otro archivador oficio lomo 8 de color rojo y un fichero de cartón verde, suerte que no lo había tirado cuando terminó la tesis doctoral, para guardar varios lápices de memoria de 8 y 32 megas. Y tres libros de lomos gruesos; diccionarios de varias lenguas. Abierto tenía un borrador de artículo en el ordenador que quería publicar.
Había leído en un periódico que se ofertaban grados de universidades en lenguas extranjeras, principalmente, inglés, y aspiraba a ser contratado en alguna universidad que tuviera un catálogo de grados con nombres inteligibles. Con eso de la internacionalización de las universidades habían aparecido grados raros, que combinaban palabras con mixturas de vocablos que los estudiantes, las familias o los empresarios no llegaban a comprender.
Los anagramas de algunos grados reordenaban los créditos espigados del currículo que quedaban en algunas titulaciones después de haber segado los créditos de otros grados. Entre el barbecho de créditos de unos grados y el rastrojo de otros, el airecillo de los tiempos nuevos – más que de progreso – pretendía tapizar de fértil el terreno curricular y la disposición al aprendizaje de los estudiantes. Desconocía el aspirante a profesor que la oferta de plazas docentes para los grados dibujaba remolinos de viento que lo iban a cegar de confusión.
No es que estuviera mocho aquella mañana, pero no entendía el aspirante que tuviera que tener publicaciones en revistas de impacto como un requisito profesional para concursar a una plaza. Bajo la adjetivación de impacto pensaba que se refería a algo grueso, que se tenía que palpar; en fin, imaginaba una manta de conocimientos en un aspirante a docente que cubría libros escritos, conferencias, tesis dirigidas, o investigaciones competitivas.
Pensaba que un edredón cultural de esa guisa salvaba cualquier portafolios personal de la vegetación espontánea de articulillos, porque de muchos portafolios había escuchado por boca de miembros de tribunales que eran auténticos eriales. Luego le explicaron que para publicar en revistas de impacto había que tener gafas historiadas para leer los índices o decimales de las revistas incluidas en los informes del Journal Citation Reports (JCR). Como no entendió el significado de las siglas, azuzó el oído para escuchar más comentarios de un corrillo de asociados, contratados y doctores que se había formado a la entrada de la biblioteca de la universidad.
Un valladar áspero y tieso
No era capaz de ordenar y dar sentido a todas las frases y comentarios que allí vertían, a menudo con mucho celo, los contertulios de los relatos. Así que ahí dejaba un collar de anécdotas sin estructura pero con mucha significación.
Unos asistentes aludían a las citas de los artículos. Decía uno que si un artículo era citado por muchos investigadores que entonces rebosaba calidad. A esto, otro con cara de extrañeza respondía que para fortuna de su grupo de investigación, compuesto por muchos miembros y de ilustre linaje, todos los artículos de los investigadores absorbían la sustancia producida de un nuevo artículo del equipo de trabajo, para que no cayera en el anonimato.
Los escuchaba murmurar entonando un soniquete derivado del español antiguo: – ¡publicar o ‘perir’!
Otros espectadores no esquinaban la importancia relativa que tenían las revistas. La tendencia hegemónica de una revista era el anuncio de pares de evaluadores que revisaban los artículos dentro de marcos oblongos: teóricos, empíricos o revisiones integrales de la literatura.
Comentaba un oyente que el tiempo de los revisores no estaba sometido a calendario. Los verificadores tocaban las cuerdas de los criterios con notas personales explícitas o silencios (casi administrativos) hasta que eran apremiados a evacuar el informe por un editor. Cuando llegaban los informes al editor, la disparidad evaluativa de los jueces podía ser altisonante: donde uno otorgaba un cero de innovación al articulista, otro entonaba una loa por la originalidad del escrito. Luego el editor convocaba a un tercer juez para asestar el laudo crítico al escritor, en plan sentencia, con una línea de agradecimiento y una invitación para que viniese con otro presente a la casa de la revista. Y el tiempo envejecía el artículo entre manos evaluativas y revistas de internet.
¡Ah! Ya no cuento – reforzaba otro interlocutor – el periodo que transcurría desde que un editor comunicaba positivamente la decisión de incluir el artículo en un número, temático o no, de la revista. Ese lapso era indeterminado. Para entonces, la actualidad de la investigación troquelada para el artículo se había ido al garete.
De nuevo, el estribillo a coro repetía en español: – ¡publicar o perecer!
La presión por respaldarse personalmente en artículos de revistas – desde que se iniciaba el doctorado – había aumentado la demanda de publicaciones en las revistas. La presión de Internet sobre el papel se había notado en las difusiones periódicas de los diarios. Lo mismo ocurría con las revistas. Los canales de comunicación se abrían a la gente y se democratizaba la información para el mundo de los investigadores. El acceso a una publicación y a la lectura de revistas digitales había crecido en todos los países, acompañados por un punto de fuga: el inglés enmarcaba los requisitos de la lengua de muchas publicaciones. Las revistas ofrecían maquetas para que el escritor completase los formatos de los artículos y señalaban lo límites del caudal de conocimientos en un número finito de palabras para el resumen, las palabras clave y el cuerpo del documento.
Revoloteaban los comentarios y las ocurrencias de los participantes en esa animada tertulia hasta que uno hizo una parada reflexiva en las revistas depredadoras. Conocía la palabra referida a animales, pero el significado connotativo aplicado a revistas era el de personas que abusaban saqueando a otras. Documentaba el avispado contertulio – que nunca dijo a qué rama de conocimiento pertenecía – que el conocimiento personal se pagaba para que llegara al destino de la producción. Según él, algunas revistas de acceso libre en internet pedían más dinero por la publicación de un artículo que un traductor de inglés oficial o ‘freelance’. Esta accesibilidad moderna tenía la ventaja de la inmediatez de una publicación y la desventaja de excluir el proceso de cribado de los artículos. Como subrayó otro contertulio, no era una práctica inmoral, pero los tribunales doctos descartaban el valor científico de una publicación por adulterar la regla de la evaluación de pares.
El runrún de voces entonaba en inglés: -¡’publish or perish’!
Con esmero, los criterios de clasificación de las revistas habían empezado a batirse contra la sociedad de producción masiva de artículos en revistas de pago. El desarrollo de internet inundaba el correo personal de anuncios de revistas de cualquier país creados con lenguajes, plataformas y títulos sonoros que daban el ‘pego’. Los criterios de clasificación excluían con reservada prudencia aquellas revistas que solicitaban fianzas y dádivas al investigador.
La información desbordante de los campos científicos abrumó al joven científico que meditaba si su escuálido portafolios podría dominar el nuevo babel de resúmenes y de índices que las herramientas de análisis habían puesto al servicio de las personas más sinceras y serias.
Dejó de ser oyente de aquel corrillo bien informado. Entumecido, vio perfilar uno a uno al personal en el contraluz de la puerta abierta de la biblioteca. Aquella mañana había llevado apretado a su pecho un fajo de títulos liado con una cinta para depositarlo en su estudio. No quería claudicar en su empeño de ser profesor, pero los indicios escuchados le hicieron recapitular sobre el prestigio de unos investigadores y el descrédito de otros, a despecho de cualquier nombramiento. Terminado el borrador del artículo, lo envió a una revista de acceso libre a la espera de un dorado advenimiento.
¡Publicar o perir!, ¡publicar o perecer!, ¡publish or perish!